Viaje poético a la enfermedad
¿Qué es la enfermedad? ¿Siempre fue representada de la misma manera? ¿Cómo opera el sistema normalizador sobre los cuerpos? En tiempos de coronavirus, te invitamos a un viaje poético por la filosofía, la literatura y el arte para reflexionar sobre cómo se plasmaron algunas dolencias a través de la historia.
Cuando mis padres y yo llegamos por primera vez a Paraguay, yo tenía dos años. Mi papá empezó a trabajar en el sanatorio Italiano y mi mamá, en el Hospital Nacional de Itauguá. Me acuerdo de que los fines de semana hacíamos lo que yo le llamo “el recorrido”, que consistía en acompañarlos a ver a sus pacientes internados. Pasábamos mañanas completas visitando personas enfermas.
Conocí muchos estacionamientos, edificios y salas de espera. Los domingos eran días particularmente difíciles para mí porque mi mamá hacía guardia y la extrañaba. Una vez, incluso, le dimos una sorpresa y fuimos a pasar la Navidad con ella en el hospital. Yo me crié así, en un entorno rodeado de personas con guardapolvos y estetoscopios, entre luces blancas y camillas, pasillos largos y sonidos de enfermedad.
Desde chica aprendí que la salud debería ser pública, gratuita, universal y de calidad. Pero el día en que la enfermedad comenzó a preocuparme como concepto fue cuando me di cuenta de que era tremendamente privilegiada. A mí nunca me faltó atención hospitalaria, una vacuna, un medicamento o un tensiómetro cuando lo necesité. No faltaron chequeos, información o, incluso, cariño. La salud era una «lucha» que, como ellos, hice también personal, una búsqueda por la accesibilidad, una matriz con la que medía posibilidades.
Algo de lo que comencé a ser consciente recién de grande es que, salvo que tengamos alguna enfermedad crónica, degenerativa o hereditaria —que hayamos traído con nosotros desde el nacimiento—, solamente pensamos en la salud una vez que nos enfermamos. No vamos al médico sino como consecuencia de la aparición de algún síntoma que no nos permite continuar con nuestras actividades diarias.
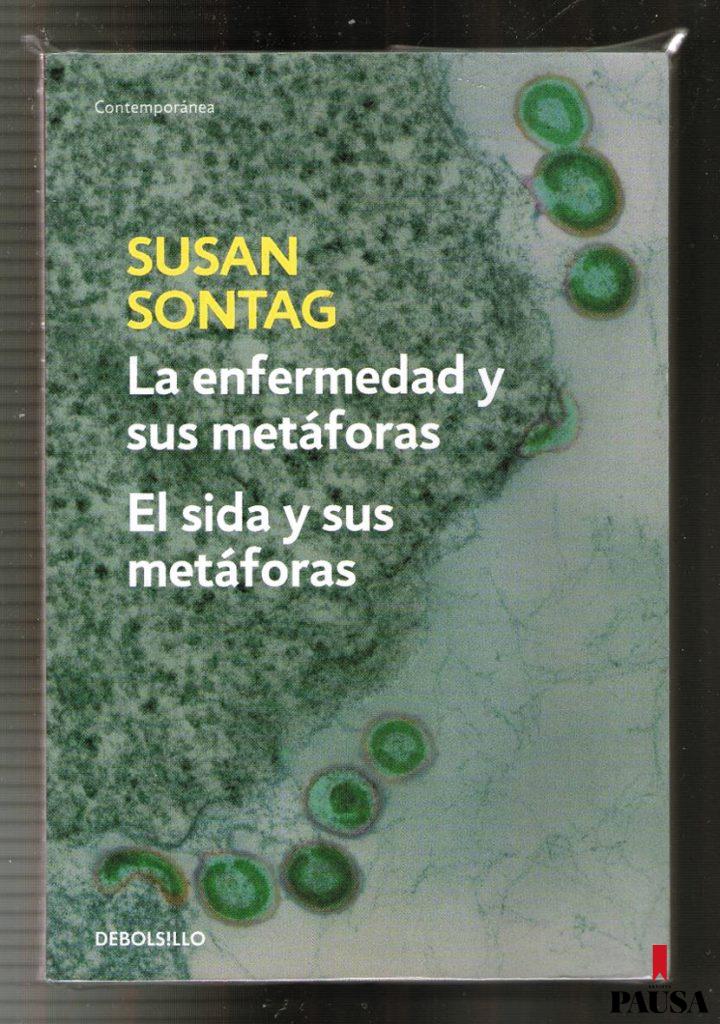
La autora estadounidense Susan Sontag comienza su libro La enfermedad y sus metáforas definiéndola de esta manera: “La enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más cara. A todos, al nacer, nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Y aunque preferimos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse, al menos por un tiempo, como ciudadano de aquel otro lugar”.
Una de mis definiciones favoritas es la que aporta la escritora británica Virginia Woolf, cuando describe a la enfermedad como el momento en que “las luces de la salud se apagan”. En ese pasaje, ella se cuestiona cómo es que la dolencia no haya tomado su lugar junto al amor, la guerra y los celos entre los temas centrales de la literatura: (…) “los países ignotos que se revelan, qué desiertos y yermos del alma un ligero ataque de influenza muestra, qué precipicios y céspedes rociados con flores brillantes una leve fiebre produce, qué antiguos y obstinados robles son desenterrados por la acción de la enfermedad, cómo vamos hacia abajo al pozo de la muerte”.
La empresa de la normalidad
Una manera muy clara de definir la enfermedad, para mí, es por oposición a la norma y a lo que se presume como universal. Es decir, en contraposición a la “salud”. La persona “sana” es aquella que está lo suficientemente bien como para ir a trabajar. La persona “enferma” es la que no puede. La primera va al supermercado, cuida a los niños, se encarga de las tareas del hogar; la segunda, no. La “sana”, si tiene además medios, estudia, viaja, marcha, hace deportes, descansa. La “enferma”, no.
Unos años atrás me topé con el libro Vida precaria, de Judith Butler. En él, la filósofa posestructuralista afirma que existe un vínculo innegable entre el cuerpo y el discurso. Eso no quiere decir que la materialidad de lo físico sea solamente discursiva, más bien implica reconsiderarlo desde una perspectiva epistemológica. La autora presta atención al dolor y la vulnerabilidad desde el inicio de su trabajo y plantea, desde la teoría feminista, una abyección corporal de las lecturas canónicas del cuerpo.

Butler define a los cuerpos por su vulnerabilidad y precariedad, ya que viven en resistencia, es decir, pueden ser afectados en múltiples niveles y formas. Incluso, son radicalmente dependientes porque somos, siempre, con otros. Si bien su pensamiento apunta a borrar configuraciones específicas del físico de las mujeres, también abre una vía para una posible articulación al reconocer que los cuerpos sienten dolor y placer, soportan la enfermedad y la violencia, comen y duermen, viven y mueren.
Algo parecido es lo que plantea Johanna Hedva en Teoría de la mujer enferma. Así como ser “blanco” forma parte de una neutralidad inconsciente, estar “sanos” también es una asunción de universalidad. Hedva define a la dolencia como un constructo capitalista, así como su contraparte percibida, “bienestar”. “Lo que es tan destructivo sobre concebir el bienestar como la norma, como el modo estándar de existir, es que inventa la enfermedad como algo temporal. Cuando estar enfermo es una aversión a la norma, nos permite concebir del cuidado como algo equivalente al apoyo”, describe la autora.
El filósofo francés Michel Foucault, en La crisis de la medicina o la crisis de la antimedicina, explica que en el siglo XX la ciencia médica comenzó a funcionar fuera de su campo tradicional, definido por la demanda del enfermo, su sufrimiento, sus síntomas, su malestar, lo que promueve la intervención y circunscribe su campo de actividad. Para el académico, los doctores modernos inventaron una sociedad, ya no de la ley, sino de la norma: “Lo que rige a la sociedad no son los códigos, sino la perpetua distinción entre lo normal y lo anormal, la perpetua empresa de restituir el sistema de normalidad”.
La romantización de la enfermedad
En La enfermedad y sus metáforas, Sontag cuenta que, con la llegada del romanticismo, la tuberculosis se comienza a percibir como una variante de la dolencia del amor. “Los síntomas de la enfermedad son la manifestación disfrazada del poder del amor y toda enfermedad no es más que el amor transformado”, dice un personaje en el libro La montaña mágica, de Thomas Mann, una historia que se desarrolla en su totalidad dentro de un sanatorio de tuberculosos en Suiza.
Fueron los procesos de la medicina los que permitieron que las metáforas principales del cáncer y la tuberculosis se diferenciaran realmente, volviéndose casi opuestas. Mientras que la tuberculosis era índice de gentileza, de delicadeza, de sensibilidad vinculada a los poderes de la seducción y más propia de la pobreza, el cáncer era una enfermedad de clase media, que se asociaba con la opulencia, con el exceso. Pero ambas eran enfermedades «de la voluntad» (si nos enfermamos, es nuestra culpa y si no nos curamos, también).

La autora desafía el tono meritocrático con el que algunas personas se erigen para hablar de una determinada dolencia porque ella lo sintió en su propia piel. Hablar de vencedores y vencidos, de virus extraños que como extranjeros «invaden» nuestros cuerpos; hablar de «guerreros/as», «luchadores/as» y demás expresiones pertenecientes al lenguaje bélico revictimiza y refuerza estereotipos tanto de las enfermedades como de las personas.
Henry David Thoreau, que tenía tuberculosis, escribió en 1852: “La muerte y la enfermedad suelen ser hermosas, como la fiebre tísica de la consunción”. La literatura del siglo XIX está plagada de tísicos que mueren casi sin síntomas, sin miedo, beatíficos, especialmente jóvenes, como Little Eva, en La cabaña del tío Tom; Pablo, en Dombey e hijo, y Smike, en Nicholas Nickleby, en los que Charles Dickens describe la tuberculosis como la “aterradora enfermedad que refina la muerte quitándole sus aspectos groseros”.
En la segunda mitad del texto El sida y sus metáforas, Sontag aborda específicamente los estigmas vinculados a esta enfermedad, su utilización para asustar a las poblaciones en tiempos de guerra, la discriminación y la carga moralizadora de las campañas de prevención. Además, se la asociaba con la «desviación sexual» y la perversión, y vaticinaba una «catástrofe». Muchas de estas ideas siguen vigentes.
El padecimiento del arte
La representación de la medicina en el arte también da cuenta de un momento histórico. El niño enfermo es una obra realizada por el pintor venezolano Arturo Michelena en el año 1886, en París. El artista quiso incorporar una representación realista de personajes y ambientes. Michelena pintó la preocupación de una familia por la enfermedad de un niño y la esperanza de su sanación puesta en la ciencia médica.
En el trabajo académico Vinculación entre creatividad, arte y enfermedad en la actividad pictórica, las doctoras Myriam Marcano Torres y Anais Marcano Michelangeli estudian la condición mental de algunos artistas en la historia. La literatura universal está llena de ejemplos que hablan de la conexión entre arte y neurodivergencia. El concepto art brut, de hecho, nació para hacer referencia a la rama que recoge las expresiones artísticas llevadas a cabo por pacientes de hospitales psiquiátricos, entendiéndolas como un arte al margen del consenso de la civilización.

Foto: iStockPhoto.
Uno de los más reveladores casos de la relación entre arte y enfermedad lo constituye la pintora surrealista mexicana Frida Kahlo, quien plasmó en sus cuadros un mundo hecho de dolor. La artista reveló, en su extensa producción de autorretratos, el diálogo despiadado que mantuvo consigo misma y el realismo que empleó para expresar su propia historia. Se pintó en ocasiones sufriente por el empeoramiento de su dolencia.
A pesar de que existe una tendencia general a especular que la enfermedad mental de Vincent van Gogh influyó en su obra, el crítico de arte Robert Hughes cree que las creaciones del artista están ejecutadas “bajo un completo control”. En una carta que Theo van Gogh envió a su hermana menor, Wilhelmina, resume la esencia del carácter de Vincent: «Es como si habitaran en él dos hombres. El uno con un talento maravilloso, puro y delicado; el otro, egoísta y duro de corazón. Es una lástima que sea su propio enemigo, porque no solo le hace difícil la vida a los demás, sino también a sí mismo».
El escritor y poeta francés Marcel Proust afirmó: «Todas las grandes cosas del mundo han sido creadas por neuróticos. Ellos han compuesto nuestras obras maestras. Gozamos de la música encantadora, las pinturas bellas y miles de pequeños milagros, pero nunca tomamos en consideración lo que les ha costado a sus creadores en noches sin sueño, sarpullidos, asma, epilepsia y lo peor de todo, el temor a la muerte».
Creo que como con el sida, la tuberculosis, la porfiria, el cáncer o las enfermedades mentales, el coronavirus, cuando esté mejor comprendido y, sobre todo, sea tratable, nos permitirá analizar las metáforas que usamos para referirnos a él (fundamentalmente, el lenguaje bélico) y las estigmatizaciones de los individuos que lo padecen. Por el momento, gran parte de la experiencia individual y de las medidas sociales dependen de la lucha por los significantes en los medios de comunicación.





Sin Comentarios