Optimismo radical
Solía pensar que el optimismo era una cualidad individual. Claro, si crecí en una época que, recién ahora dimensiono, fue mucho más afortunada que la de mis papás y abuelos. De eso era consciente. Mi madre solía decirme que eso era lo natural, que a los hijos siempre debía irles un poco mejor que a sus padres. Lo que no me esperaba era que esa fortuna se terminara también con los millennials. Peor aún, que el optimismo era más bien delulu —que significa delirio en el lenguaje de la generación Z— y que, llegada la adultez, se terminaría la fantasía alimentada por princesas Disney e historias con final feliz.
Hace poco, cuando un ataque de ansiedad asomó a la puerta, me recordé a mí misma que no siempre me sentí así. E intenté rememorar una época en la que el futuro, antes que aterrarme, me llenaba de entusiasmo. Cuando era un lugar lleno de brillo y oportunidades donde lo mejor todavía estaba por llegar.
Por supuesto, eso tenía que ver con mi niñez. Mis visiones del futuro se forjaron con una familia que me contenía, con padres que me enseñaron a creer que todo lo que me propusiera era posible. Que eran muy honestos también con lo que a ellos les tocó vivir.
«En ese entonces se disparó el boom de la web 2.0, aparecían nuevos modos de comunicarnos, tecnología era sinónimo de conectarse con otros, tenía un sentido colectivo, los buenos de la película eran los innovadores, los disruptivos, los ídolos tech«
Ambos de familias trabajadoras, crecieron durante una dictadura que les hizo mucho daño, pero a la que se enfrentaron y que, gracias a eso, tuve la oportunidad de crecer en un periodo de libertad, de democracia. De poder expresarme y vivir como quisiera. Siento que mi generación no entendió el privilegio que nos ha tocado.
Quizás por eso mismo es un poco nuestra culpa millennial (aquellos nacidos entre el 81 y el 96, y que llegamos a la adultez con el cambio de milenio) que los centennials (esa generación que nació alrededor del 2000) sean retratados como pesimistas, con ansiedad por el futuro y, peor aún, conservadora. En cierto sentido, ¿cómo juzgarlos? A ellos ya no les tocaron los beneficios que heredamos nosotros. Tampoco conocieron, como sus abuelos, lo que verdaderamente significa vivir bajo manos duras que se aferran a la tradición del pasado.
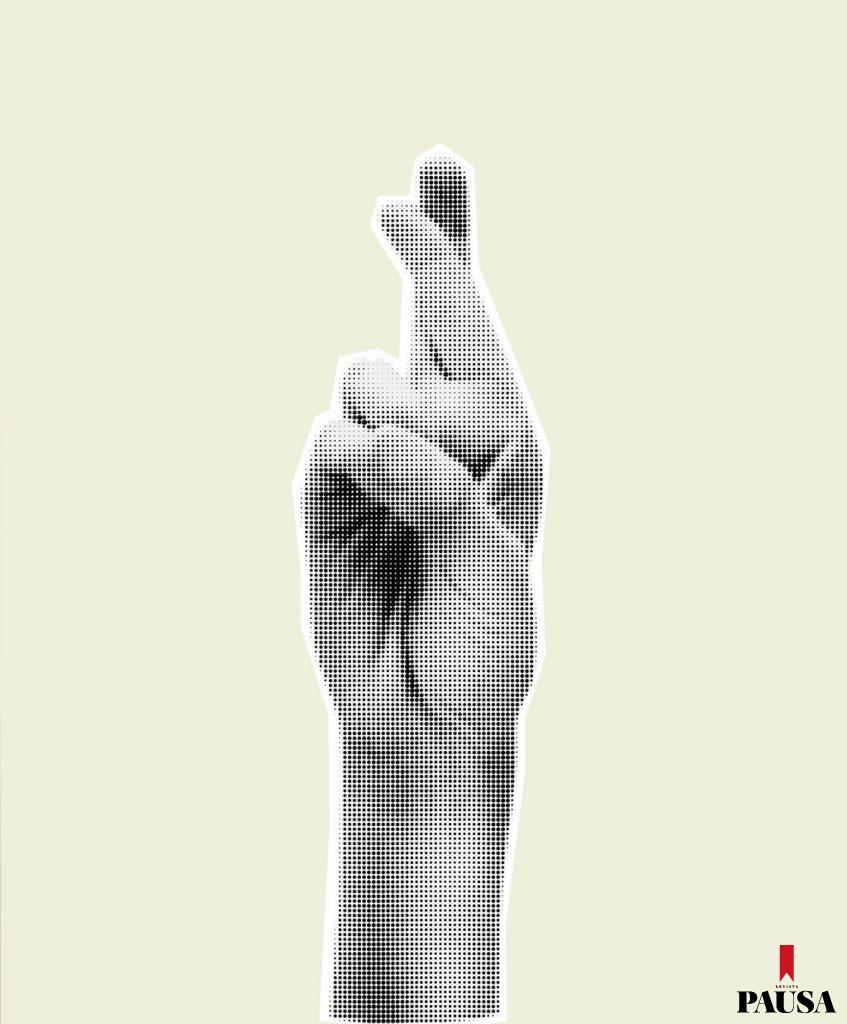
Cuando llegué a la adolescencia, mi padre falleció meses después de mis 15 años. Ese fue el primer gran golpe de realidad. Quizás ahí empezó la ansiedad. Ya no lo recuerdo. Sin embargo, el dolor no logró desdibujar mi visión del futuro. Mi madre siguió contagiando ese optimismo radical que siempre la caracterizó. Además, en ese entonces se disparó el boom de la web 2.0, aparecían nuevos modos de comunicarnos, tecnología era sinónimo de conectarse con otros, tenía un sentido colectivo, los buenos de la película eran los innovadores, los disruptivos, los ídolos tech.
En esa misma época aparecían los artículos en los primeros medios digitales donde se presentaba a los millennials como la generación privilegiada, aquellos que rompían con los patrones del pasado, los soñadores que no se conformaban con la rutina, los creativos que se animaban a vivir la vida y perseguir sus sueños, los que cambiaban las reglas del juego a su favor.
El mejor ejemplo que cristaliza ese periodo es el de Steve Jobs y su discurso para los estudiantes de Stanford. Un discurso que me ha motivado en muchos momentos posteriores e, incluso, lo incluí como parte de mi carta de aplicación a una universidad. Allí, el genio de Apple habla de la vida como una serie de puntos que no se pueden ver al mirar al futuro, solo se conectan en retrospectiva. El mensaje es el de perseguir los sueños, el de animarse a disrumpir y confiar en que los puntos se conectarán más adelante y todo cobrará sentido. Así como él, el innovador que desde una cochera construyó un imperio.
Fuimos la generación del hiperconsumo, los primeros adictos a los teléfonos inteligentes, los grandes consumidores del fast fashion, de la obsolescencia programada, de las relaciones líquidas. Hoy, no sé qué nos dura menos, un iPhone o un noviazgo.
Por supuesto, así también fuimos la generación del hiperconsumo, los primeros adictos a los teléfonos inteligentes, los grandes consumidores del fast fashion, de la obsolescencia programada, de las relaciones líquidas. Hoy, no sé qué nos dura menos, un iPhone o un noviazgo. Nuestro legado ha sido el de la crisis climática, el de dar por sentados los derechos y las libertades que nuestros antecesores conquistaron, el del individualismo y una precariedad económica alimentada porque elegimos el freelanceo antes que la seguridad social.
Quién puede culpar a los centennials por su pesimismo. Al contrario, me parece admirable el nivel de consciencia que tiene esta generación a los 20. Porque así como están los que se volvieron conservadores, los que a mí me tocó conocer, lejos de las estadísticas, son más críticos, activistas, defienden sus derechos y argumentan sus puntos de vista con claridad.
Por eso, cuando pienso en el futuro, si bien hay ansiedad, todavía me considero en el lado más optimista de la balanza. Y en parte es porque creo que, si dejamos de lado las generaciones y conectamos, de verdad, a través de valores feministas, antirracistas, igualitarios, un futuro mejor aún es posible. Pero, para eso, hay mucho trabajo por delante.





Sin Comentarios